Lealtades familiares
FORMACIÓN INTEGRAL EN TRANSGENERACIONAL
“NOMBRE DE LA CLASE”

RESUMEN CLASE
¿Para qué sirve el transgeneracional?
Para retomar nuestra libertad de elegir en vez de repetir.
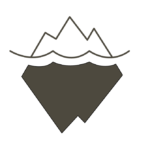
APUNTES DE LA CLASE
¿Para qué sirve el enfoque transgeneracional?
El enfoque transgeneracional nos ayuda a recuperar nuestra libertad y a tomar decisiones conscientes en nuestra vida. Para ello, es necesario identificar el origen de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. De lo contrario, estamos navegando sin rumbo.
“Somos menos libres de lo que pensamos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y salir del destino repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestra familia” Anne Ancelin Shützenberger.
Si queremos encontrar el origen de nuestros conflictos, debemos aprender cómo se transmiten.
Hasta ahora, hemos observado que nuestras experiencias de la infancia se reflejan en nuestra vida adulta. También discutimos en la última clase que nuestra historia familiar no es inofensiva. Lo que realmente nos afecta no es necesariamente lo que sucedió, sino cómo interpretamos esa historia. La narrativa que creamos
Sin embargo, hay emociones, pensamientos y acciones que no se explican necesariamente por nuestras vivencias, ni por lo que vimos en la relación con nuestros padres. Pero que si pueden tener una explicación cuando miramos el árbol genealógico y tomamos en cuenta de que hay emociones, pensamientos y formas de actuar que se transmiten genéticamente. Tal como vimos en el video de Thomas Hübl, si un ratón es separado de su madre va experimentar un trauma de apego que no sólo lo afectará a él, sino que afectará a incluso seis generaciones posteriores.
Aquí es cuando se vuelve relevante investigar nuestra historia familiar. Especialmente si hay historias que no concuerdan y podría existir un secreto (ya vimos el efecto boomerang que estos tienen la clase pasada). Asimismo, es importante investigar sobre el proyecto sentido y el estrés que vivió nuestra madre.
Si por ejemplo, nos encontramos con una persona que recurrentemente experimenta un miedo al abandono pese a que nunca ha sufrido ningún tipo de abandono físico ni simbólico, aquí podríamos comenzar a indagar en qué vivó la madre de esta persona mientras la gestaba (podemos encontrar, por ejemplo, que el padre estuvo ausente en el embarazo) o también podemos mirar en el transgeneracional y ver quién de la familia sí vivió un abandono real.
Recordemos que nuestra mente es una máquina de crear significado y nuestro labor cómo terapeutas es preguntarnos qué significado le dio nuestro consultante a su infancia, a ver su madre llorar, a sus padres discutir, los problemas económicos, etc. Así como también a la historia de su familia. Pero, al cuestionarnos por este significado, debemos tener en consideración que este entendimiento puede ser completamente inconsciente.
Hay mensajes encriptados en nosotros y, si no los conocemos, dirigen nuestra vida.
¿Cómo? A través de la culpa.
¿Qué es la culpa? La culpa es una cadena inconsciente que nos mantiene haciendo lo que no queremos hacer.
Lealtades invisibles:
Aquí es cuando es necesario tomar en cuenta las lealtades invisibles de Ivan Barzormenyi-Nagy, psicoanalista húngaro, quien menciona que existen cadenas invisibles que nos atan a nuestra familia y nos mantienen pagando deudas que no nos pertenecen.
El mejor ejemplo de una lealtad familiar es cuando un padre abandona su hogar, dejando una vacante. Ante esta situación, el sistema familiar como tal va a necesitar que alguien rellene ese vacío en la familia, sin importar si esto es justo o no para los individuos en cuestión. Una cosa son las necesidades del sistema y otras son las necesidades individuales, que rara vez concuerdan. Es así que es bastante común que el hermano o la hermana mayor de esa familia asuma el papel de padre de sus propios hermanos, con todas las consecuencias que eso implica, así como también asuma el rol de “marido simbólico” de su madre.
Esta situación claramente no es justa para este hermano, pero sí es justo para el sistema familiar que necesita un padre.
¿Cuáles son las consecuencias de esto?
En primer lugar ese hermano/a sufrirá de parentalización, es decir, dado que asumió un rol paternal a temprana edad, el día de mañana cuando tenga hijos, por mucho que los ame, no va a poder ser un padre/madre presente emocionalmente al tener un gran bloqueo en su interior. Ya que a nivel sistémico, no corresponde que alguien sea padre/madre de dos familias. Es de la una o la otra y esta persona ya fue padre simbólico. Lo que claramente hará que el conflicto se transmita a la siguiente generación.
En segundo lugar, también podría pasar que esta persona no logre encontrar pareja, ya que inconscientemente ya tiene pareja (la madre), o también puede pasar que esto le traiga grandes conflictos en sus relaciones, ya que sea quien sea su pareja realmente será el o la “amante”, porque su pareja simbólica real es la madre.
Por lo que perfectamente se le podría acusar de ser un padre/madre ausente en todos los sentidos, incluso como pareja.
Todo esto lío por las necesidades del sistema. Por lo que produce la culpa en nosotros, que aunque no la sintamos, nos mueve. No hace hacer cosas que no queremos en “bienestar” de los demás, por lealtad, por querer pertenecer, por querer ser parte, haciéndonos daño a nosotros mismos y a las siguientes generaciones sin si quiera darnos cuenta.
Estamos programados por las necesidades del sistema familiar, por los conflictos que se vienen acarreando y por las vivencias de nuestra infancia, pero podemos recuperar nuestra libertad a través del transgeneracional integral.
¿Cómo?
Nos vemos en la siguiente clase.
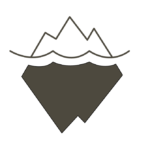
Referencias y bases de mi contenido
Transgeneracional:
- Boszormenyi-Nagy, I., y Spark, G. M. (1983/2003). Lealtades invisibles: Reciprocidad en terapia familiar intergeneracional. Buenos Aires: Amorrortu
- Cyrulnik, Boris, La maravilla del dolor, Barcelona, Granica, 2001
- De Gaulejac, V. (1987). La névrose de classe. Paris: Hommes y Groupes.
- Eersel, P., & MAILARD, C. (2004). Mis antepasados me duelen. Obelisco, Barcelona.
- Faúndez, X, Cornejo,&Brackelaire, J. (2014). Transmisión y apropiación de la historia de prisión política: transgeneracionalidad del trauma psicosocial en nietos de ex presos políticos de la dictadura militar chilena. Terapia psicológica, 32(3), 201-216.
- Hilgard, Joséphine, “The aniversary Syndrome as Related to Late-appearing Mental Illnese in Hospital Patients”, en Silver, Ann-Louise (ed.) Psychoanalyse and Psychosis, Madison, CT, International Universities Press, 1989.
- Schützenberger, A. (2002). ¡Ay, mis ancestros. Buenos Aires: Edicial, 2.
- Sellam, S. (2010). El síndrome del yacente: un sutil hijo de reemplazo. Bérangel.
- Tisseron, S. (1995/2001). Le psychisme á l’épreuve des générations. Clinique du fantôme. París: Dunod.
- Peter Menzies, PhD, RSW, Intergenerational Trauma from a Mental Health Perspective, Native Social Work Journal Vol 7, pp. 63-85.
- Women and Trauma: (US) Federal Partners Committee on Women and Trauma, Second Report, September 2013.
Epigenética:
- Lipton, B. (2010) La biología de la creencia. Gaia Ediciones.
- Patrick O McGowan et al. Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse, Nature Neuroscience, Vol.12, No 3, March 2009’.
- Kristin LItzelman and Mukesh Verma, Epigenetic Regulation in Biopychosocial Pathways,Chapter 29, in Mukesh Verma (ed) Cancer Epigenetics: Risk Assessment, Diagnosis, Treatment, and Prognosis, Methods in Molecular Biology, Vol. 1238, pringer Science + Business Media New York 2015.
- R. Tyrka et al Childhood Adversity and Epigenetic Modulation of the Leukocyte Glucocorticoid Receptor: Preliminary Findings in Healthy Adults. PLoS ONE, 2012; 7(1): e30148 DOI:10.1371/journal.pone.0030148
Más sobre la transmisión de conflictos:
- Volkan, V. (1996). Bosnia-Herzegovina: Ancient fuel for a modern inferno. Mind and Human Interaction, 7, 110-127.
- Martín-Baró, I. (2006). Hacia una psicología de la liberación. Psicología sin fronteras: revista electrónica de intervención psicosocial y psicología comunitaria, 1(2), 1.
- Martín-Baró, I. (1990). Psicología Social de la Guerra: Trauma y Terapia. San Salvador: UCA Editores.
- Fredrick Butcher, Joseph D. Galanek, Jeff M. Kretschmar, Daniel J.Flannery. The impact of neighborhood disorganization on neighborhood exposure to violence, trauma symptoms, and social relationships among atrisk youth. Social Science & Medicine, 2015;146:300DOI:10.1016/j.socscimed.2015.10.013